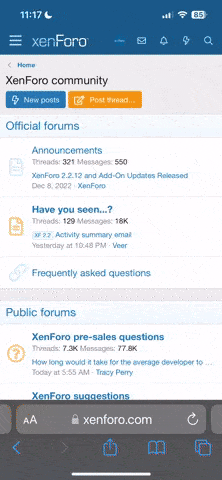moriwoki
USER
Hola a todos.
El pasado mes de enero de este 2011 que acaba hice un viaje muy especial para ver a unos amigos: Los del otro foro hermano, el Foro Harley de Portalmotos. No les conocía personalmente, sólo digitalmente, y preparamos un encuentro en tierras valencianas.
Para esta ocasión contaba con una moto tan especial como el viaje: La Victory Vision de prensa sobre la que estaba trabajando.
A medida que se acercaba el día, las predicciones meteorológicas presagiaban el que sería el domingo más frío de este año, lo que convirtió el viaje en una aventura muy especial de cierto tinte espectral por los cuadros que me tocó presenciar y vivir a través de ella.
Os dejo su relato (que ya publiqué en el foro de los amigos que he mencionado, lo mismo que en su caso, como mi particular regalo de Navidad.
Espero que disfrutéis de su lectura, siempre junto a una estufa.
La dejo en dos partes:
Un abrazo para todos.
UN VIAJE LUNAR
La puerta se abre horizontalmente con su pesadez de hierro. Se dobla sobre las bisagras engrasadas con un aceite que se coagula para formar sombras triangulares debajo de cada pernio, manchas oleosas que aparecen tapizadas por un polvo entrampado. Se pliega con un sigilo creado por el motor de la nave al ralentí, un sigilo que parece presagiar algo, como el telón que se eleva para dar paso al primer estampido de una ópera valkiria. Es la compuerta que, con ritmo hidráulico, descubre una vacía oscuridad rebosante de un frío cósmico. Así es: Deslizo la mirada por el panel de instrumentación y veo cómo uno de los relojes muestra un vertiginoso descenso hasta alcanzar cifras con signo negativo y detenerse por fin en una de ellas: el tres.
Menos tres grados en el umbral de la calle y casi trescientos kilómetros por delante. No debo de pensar ello, y mi mirada se distrae con otro de los rectángulos digitales al que ve dar un respingo prácticamente sincronizado con el golpe sordo de la puerta al final de su recorrido.
Las siete en punto AM.
El pie pulsa la palanca y la mano suelta el embrague movidos sin intención, tan sólo por un mecanismo grabado en el subconsciente desde casi medio siglo atrás. Así la gran nave blanca escala con paso de desfile la rampa esculpida por pequeños tetones cementados, guardando un majestuoso equilibrio sobre sus dos ruedas. Al alcanzar la calle, la realidad glaciar anuncia una expedicionaria aventura de final incierto y riesgo asegurado, que me internará en los dominios del peligro y, a buen seguro, en el espacio del padecimiento. No se mueve ni una hoja de los árboles. La atmósfera se siente pétrea, parece congelada hasta el punto de retener en su seno cualquier sonido o cualquier palabra que pretendiera traspasarla. La nave blanca planea como un cóndor albino sobre el último tramo de asfalto suburbial antes de abandonarlo para tomar la autovía y acelerar en ella la marcha hasta alcanzar su ritmo interestelar. En una mirada de reojo, el dígito desciende un par de cifras más y parece estabilizarse.
Cinco grados bajo cero.
Los edificios van recortando poco a poco su estatura y la escolta que ofrecen a este incauto motorista se esfuma en apenas unos minutos, dejándole expuesto al desamparo de una madrugada polar. Mi atención se centra entonces expectante, alarmada, justo delante del parabrisas, alerta ante el mínimo brillo que delatara la presencia extendida sobre el suelo del protagonista más temido en la carretera invernal. Mientras, se va desplegando un panorama que encogería el espíritu más entusiasta y arrugaría el ímpetu más emprendedor. Ante semejante perspectiva, hago un amago de reforzar la confianza paseando la mirada, palmo a palmo, por la máquina que me envuelve con sus magnitudes navieras y repasando mentalmente el rebosante catálogo de sus lujosos accesorios: todo un sofisticado equipamiento. Sin embargo, al momento resulta obvio que aquella maniobra no puede pasar de otra cosa que un pusilánime intento de resistir a la avalancha polar que se avecina. Sólo una mente electrónica embutida en la frialdad de un cuerpo androide podría hacerlo sin padecer.
Ignorar la inquietud, apartar la preocupación, se presenta como la única opción; nunca como una garantía de llegar, pero sí como una desesperada vía de avance para seguir adelante sin preguntar hasta cuánto o hasta cuándo, porque todo lo que tengo delante es la gélida evidencia que anticipa un inhóspito viaje planteado tan sólo por el fiel compromiso con una amistad rigurosamente digital.
La luna colgada sobre un cielo inmutable se ve subrayada con el trazo blanco dibujado por el paso de un reactor. El brillo del eterno satélite llega apagado, tal vez devorado por la atmósfera helada mientras la nave asciende por una suave colina serpenteada por la autovía blanquecina, una ruta que se muestra a esas horas como una amplia senda salina bajo el haz que proyectan los faros. Al coronar la elevación, adivino la inmensidad de un páramo inhóspito: es el prólogo del altiplano conquense que protagonizará los siguientes doscientos y pico kilómetros con la misma temperatura -o incluso más baja- a la que acaba de descender el termómetro:
Siete grados bajo cero.
La amplitud calefactada que ofrece el sofá se siente en el trasero como el fuego reconfortante de un refugio en la alta montaña; sin embargo, desde algunos hitos atrás, los problemas habían aparecido ya en mis manos, con un severo castigo mordiendo la punta de mis dedos. La mente busca con preocupación posibles combinaciones para mitigar la congelación en esas partes aprovechando al máximo el calor que la nave engendra en sus puños. Guantes gruesos con guantes finos interiores, ideales en principio para aislar las manos del frío; efectivamente, pero también lo hacen de las calorías que agarran en los mandos regulados a su máxima temperatura.
Parada en el propio arcén para cambiar a unos guantes medios, sin guantes interiores. Arranque, y de inmediato una milagrosa sensación de alivio recorre las manos entumecidas. A los pocos minutos, tres, no más, de alcanzar la velocidad interestelar de al nave, la crudeza del viento cósmico se deja sentir en el dorso de los dedos, crispándolos de frío. El ataque se hace insoportable y la mano izquierda suelta su puño para buscar un seguro refugio en contacto con el sofá y bajo el carrillo del culo que le corresponde. Pero la mano derecha queda desamparada aguantando el acelerador. Se atiere, se entumece y termina por escocer mientras la izquierda recupera su tono natural emparedada en el sótano de mi espalda. El escozor muta al dolor, un dolor descarnado en los nudillos y punzante en el extremo de cada dedo. Insufrible. En ese momento dos palabras mágicas pierden su halo publicitario para sonar dentro de mi mente con un tono providencial:
Control Cruiser.
Dos botones de programación, una cifra en la pantalla y es entonces cuando comienza un relevo manual insospechado antes de salir de casa y probablemente inédito en el mundo peninsular de la moto.
La sal garantiza el espanto del más temido elemento, con lo que desaparece una seria preocupación para iniciar la serie de relevos. Mano izquierda al puño y mano derecha al refugio del mismo lado, mientras la nave mantiene programada su velocidad interplanetaria. Mano derecha al acelerador y mano izquierda a la madriguera. Los relevos parecen funcionar durante casi un centenar de kilómetros en los que también vivo otra inédita sensación, invertida en este caso para el motorista.
Mi pecho viaja con una benigna temperatura, arropado tras los forros y tejidos y al resguardo que ofrece la carrocería de la nave; sin embargo la espalda se siente helada, con un vendaval de turbina agitándose tras ella. Una turbulencia que me sacude el lomo y se me echa a la chepa, agarrándose a mis hombros, tratando de infiltrarse por la nuca. Hasta entonces, toda mi vida había luchado de frente contra él, dando la cara; pero lo que jamás se me había pasado por la cabeza es que el frío fuera tan pérfido estratega como para atacarme por la retaguardia.
En medio de esa ruta estelar, la luz de una pequeña estación se antoja como un asteroide de servicio, y, también, el lejano resplandor de una de las grandes zonas de parada como el doble anillo de Kubrick en 2001. La que encuentro es pequeña y de acogedora apariencia, acompañada por unos coches de elevada estatura, escoltados por los diminutos remolques de los que tiraban. La idea de una parada con una taza humeante de café entre las manos se presenta más que como una reconfortante sugerencia, como una auxiliadora necesidad.
El piloto automático es relevado y aminoro el ritmo con las luces intermitentes dejando su resplandor ámbar sobre el asfalto blanquecino. Tomo la vía de deceleración dejando que la inercia de la nave vaya perdiendo su fuerza por sí sola, como lo haría un transatlántico con su majestuosa blancura atacando la maniobra de aproximación a puerto.
El tanque aún tiene suficientes reservas, y paso de largo por el espacio destinado al avituallamiento de combustible en busca del cobijo que brinda una cafetería de corte funcional, pero de extraño aspecto hogareño para un viajero que llega atravesando la hostilidad del altiplano. Unos metros antes de alcanzar la línea de parada, me cruzo con la incrédula mirada de un grupo de fumadores recién exiliados de los recintos en los que durante décadas se han sentido los amos y señores. Tengo tiempo de adivinar sus siluetas encorvadas por la severidad de la helada conquense y agarradas al fuego miserable de un pitillo excomulgado por la nueva ley.
CONTINÚA EN...
http://www.foroharley.com/f12/viaje-lunar-parte-ii-32473/
El pasado mes de enero de este 2011 que acaba hice un viaje muy especial para ver a unos amigos: Los del otro foro hermano, el Foro Harley de Portalmotos. No les conocía personalmente, sólo digitalmente, y preparamos un encuentro en tierras valencianas.
Para esta ocasión contaba con una moto tan especial como el viaje: La Victory Vision de prensa sobre la que estaba trabajando.
A medida que se acercaba el día, las predicciones meteorológicas presagiaban el que sería el domingo más frío de este año, lo que convirtió el viaje en una aventura muy especial de cierto tinte espectral por los cuadros que me tocó presenciar y vivir a través de ella.
Os dejo su relato (que ya publiqué en el foro de los amigos que he mencionado, lo mismo que en su caso, como mi particular regalo de Navidad.
Espero que disfrutéis de su lectura, siempre junto a una estufa.
La dejo en dos partes:
Un abrazo para todos.
UN VIAJE LUNAR
La puerta se abre horizontalmente con su pesadez de hierro. Se dobla sobre las bisagras engrasadas con un aceite que se coagula para formar sombras triangulares debajo de cada pernio, manchas oleosas que aparecen tapizadas por un polvo entrampado. Se pliega con un sigilo creado por el motor de la nave al ralentí, un sigilo que parece presagiar algo, como el telón que se eleva para dar paso al primer estampido de una ópera valkiria. Es la compuerta que, con ritmo hidráulico, descubre una vacía oscuridad rebosante de un frío cósmico. Así es: Deslizo la mirada por el panel de instrumentación y veo cómo uno de los relojes muestra un vertiginoso descenso hasta alcanzar cifras con signo negativo y detenerse por fin en una de ellas: el tres.
Menos tres grados en el umbral de la calle y casi trescientos kilómetros por delante. No debo de pensar ello, y mi mirada se distrae con otro de los rectángulos digitales al que ve dar un respingo prácticamente sincronizado con el golpe sordo de la puerta al final de su recorrido.
Las siete en punto AM.
El pie pulsa la palanca y la mano suelta el embrague movidos sin intención, tan sólo por un mecanismo grabado en el subconsciente desde casi medio siglo atrás. Así la gran nave blanca escala con paso de desfile la rampa esculpida por pequeños tetones cementados, guardando un majestuoso equilibrio sobre sus dos ruedas. Al alcanzar la calle, la realidad glaciar anuncia una expedicionaria aventura de final incierto y riesgo asegurado, que me internará en los dominios del peligro y, a buen seguro, en el espacio del padecimiento. No se mueve ni una hoja de los árboles. La atmósfera se siente pétrea, parece congelada hasta el punto de retener en su seno cualquier sonido o cualquier palabra que pretendiera traspasarla. La nave blanca planea como un cóndor albino sobre el último tramo de asfalto suburbial antes de abandonarlo para tomar la autovía y acelerar en ella la marcha hasta alcanzar su ritmo interestelar. En una mirada de reojo, el dígito desciende un par de cifras más y parece estabilizarse.
Cinco grados bajo cero.
Los edificios van recortando poco a poco su estatura y la escolta que ofrecen a este incauto motorista se esfuma en apenas unos minutos, dejándole expuesto al desamparo de una madrugada polar. Mi atención se centra entonces expectante, alarmada, justo delante del parabrisas, alerta ante el mínimo brillo que delatara la presencia extendida sobre el suelo del protagonista más temido en la carretera invernal. Mientras, se va desplegando un panorama que encogería el espíritu más entusiasta y arrugaría el ímpetu más emprendedor. Ante semejante perspectiva, hago un amago de reforzar la confianza paseando la mirada, palmo a palmo, por la máquina que me envuelve con sus magnitudes navieras y repasando mentalmente el rebosante catálogo de sus lujosos accesorios: todo un sofisticado equipamiento. Sin embargo, al momento resulta obvio que aquella maniobra no puede pasar de otra cosa que un pusilánime intento de resistir a la avalancha polar que se avecina. Sólo una mente electrónica embutida en la frialdad de un cuerpo androide podría hacerlo sin padecer.
Ignorar la inquietud, apartar la preocupación, se presenta como la única opción; nunca como una garantía de llegar, pero sí como una desesperada vía de avance para seguir adelante sin preguntar hasta cuánto o hasta cuándo, porque todo lo que tengo delante es la gélida evidencia que anticipa un inhóspito viaje planteado tan sólo por el fiel compromiso con una amistad rigurosamente digital.
La luna colgada sobre un cielo inmutable se ve subrayada con el trazo blanco dibujado por el paso de un reactor. El brillo del eterno satélite llega apagado, tal vez devorado por la atmósfera helada mientras la nave asciende por una suave colina serpenteada por la autovía blanquecina, una ruta que se muestra a esas horas como una amplia senda salina bajo el haz que proyectan los faros. Al coronar la elevación, adivino la inmensidad de un páramo inhóspito: es el prólogo del altiplano conquense que protagonizará los siguientes doscientos y pico kilómetros con la misma temperatura -o incluso más baja- a la que acaba de descender el termómetro:
Siete grados bajo cero.
La amplitud calefactada que ofrece el sofá se siente en el trasero como el fuego reconfortante de un refugio en la alta montaña; sin embargo, desde algunos hitos atrás, los problemas habían aparecido ya en mis manos, con un severo castigo mordiendo la punta de mis dedos. La mente busca con preocupación posibles combinaciones para mitigar la congelación en esas partes aprovechando al máximo el calor que la nave engendra en sus puños. Guantes gruesos con guantes finos interiores, ideales en principio para aislar las manos del frío; efectivamente, pero también lo hacen de las calorías que agarran en los mandos regulados a su máxima temperatura.
Parada en el propio arcén para cambiar a unos guantes medios, sin guantes interiores. Arranque, y de inmediato una milagrosa sensación de alivio recorre las manos entumecidas. A los pocos minutos, tres, no más, de alcanzar la velocidad interestelar de al nave, la crudeza del viento cósmico se deja sentir en el dorso de los dedos, crispándolos de frío. El ataque se hace insoportable y la mano izquierda suelta su puño para buscar un seguro refugio en contacto con el sofá y bajo el carrillo del culo que le corresponde. Pero la mano derecha queda desamparada aguantando el acelerador. Se atiere, se entumece y termina por escocer mientras la izquierda recupera su tono natural emparedada en el sótano de mi espalda. El escozor muta al dolor, un dolor descarnado en los nudillos y punzante en el extremo de cada dedo. Insufrible. En ese momento dos palabras mágicas pierden su halo publicitario para sonar dentro de mi mente con un tono providencial:
Control Cruiser.
Dos botones de programación, una cifra en la pantalla y es entonces cuando comienza un relevo manual insospechado antes de salir de casa y probablemente inédito en el mundo peninsular de la moto.
La sal garantiza el espanto del más temido elemento, con lo que desaparece una seria preocupación para iniciar la serie de relevos. Mano izquierda al puño y mano derecha al refugio del mismo lado, mientras la nave mantiene programada su velocidad interplanetaria. Mano derecha al acelerador y mano izquierda a la madriguera. Los relevos parecen funcionar durante casi un centenar de kilómetros en los que también vivo otra inédita sensación, invertida en este caso para el motorista.
Mi pecho viaja con una benigna temperatura, arropado tras los forros y tejidos y al resguardo que ofrece la carrocería de la nave; sin embargo la espalda se siente helada, con un vendaval de turbina agitándose tras ella. Una turbulencia que me sacude el lomo y se me echa a la chepa, agarrándose a mis hombros, tratando de infiltrarse por la nuca. Hasta entonces, toda mi vida había luchado de frente contra él, dando la cara; pero lo que jamás se me había pasado por la cabeza es que el frío fuera tan pérfido estratega como para atacarme por la retaguardia.
En medio de esa ruta estelar, la luz de una pequeña estación se antoja como un asteroide de servicio, y, también, el lejano resplandor de una de las grandes zonas de parada como el doble anillo de Kubrick en 2001. La que encuentro es pequeña y de acogedora apariencia, acompañada por unos coches de elevada estatura, escoltados por los diminutos remolques de los que tiraban. La idea de una parada con una taza humeante de café entre las manos se presenta más que como una reconfortante sugerencia, como una auxiliadora necesidad.
El piloto automático es relevado y aminoro el ritmo con las luces intermitentes dejando su resplandor ámbar sobre el asfalto blanquecino. Tomo la vía de deceleración dejando que la inercia de la nave vaya perdiendo su fuerza por sí sola, como lo haría un transatlántico con su majestuosa blancura atacando la maniobra de aproximación a puerto.
El tanque aún tiene suficientes reservas, y paso de largo por el espacio destinado al avituallamiento de combustible en busca del cobijo que brinda una cafetería de corte funcional, pero de extraño aspecto hogareño para un viajero que llega atravesando la hostilidad del altiplano. Unos metros antes de alcanzar la línea de parada, me cruzo con la incrédula mirada de un grupo de fumadores recién exiliados de los recintos en los que durante décadas se han sentido los amos y señores. Tengo tiempo de adivinar sus siluetas encorvadas por la severidad de la helada conquense y agarradas al fuego miserable de un pitillo excomulgado por la nueva ley.
CONTINÚA EN...
http://www.foroharley.com/f12/viaje-lunar-parte-ii-32473/
Última edición: